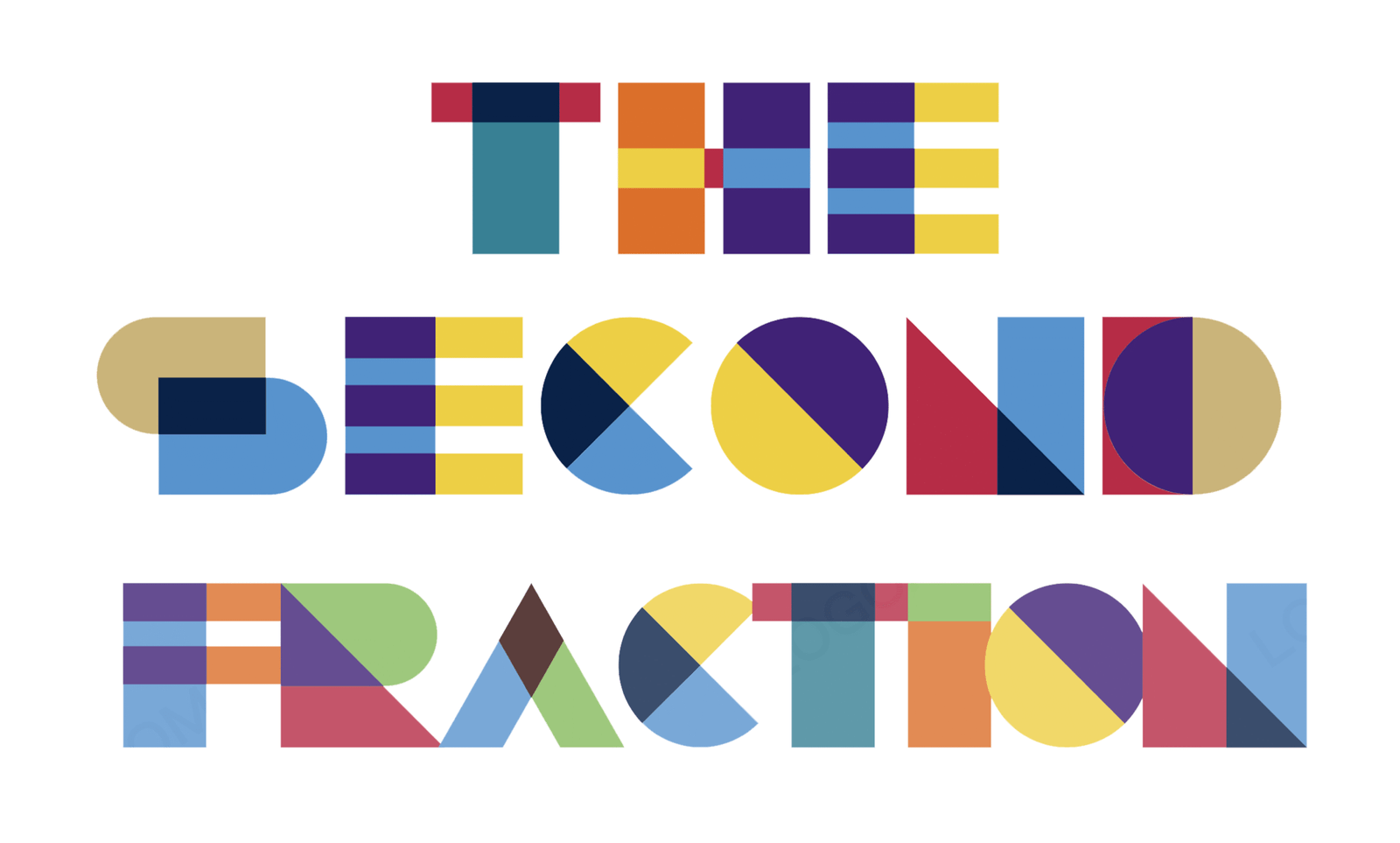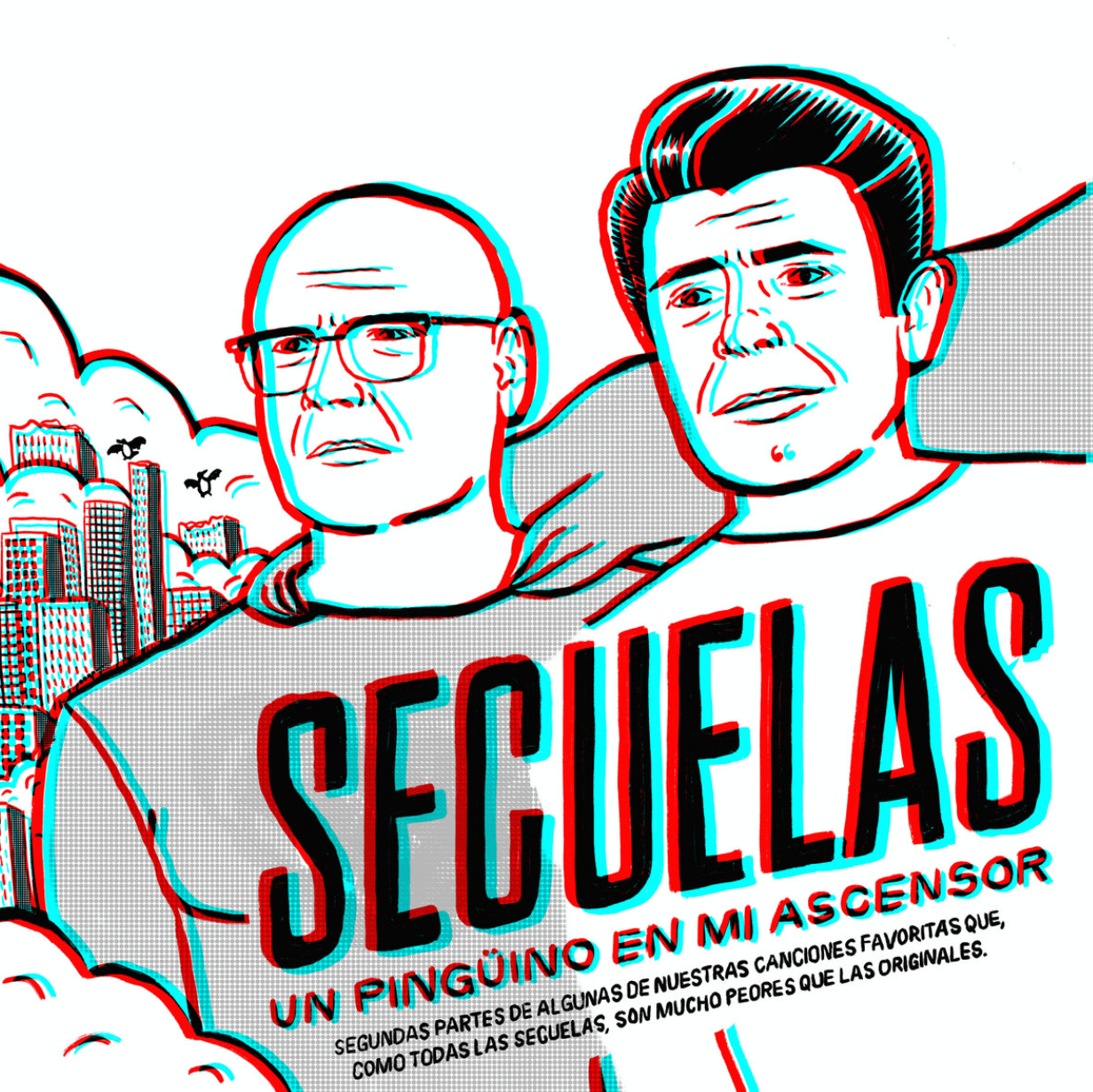Hay gente que va a la playa por el mar. Otras, por el postureo de la tumbona. Y luego estamos nosotras: las que vamos por los chiringuitos. Porque donde haya una sardina con dignidad, un vino blanco sudando en su copa y un camarero que canta el arroz como quien entona una saeta, ahí está el verano de verdad. Bienvenida al chiringuitismo ilustrado.
Esto no es una lista. Esto es una declaración de principios: el chiringuito es patrimonio emocional. Y quien no lo entienda, que se vaya a cenar a su casa con el aire acondicionado a 22 grados y alma de nevera.
En la Costa Brava, por ejemplo, hay un chiringuito donde te sirven gamba roja y vinos naturales que se beben como si fueran canciones de Mishima. Todo sabe a salitre y modernidad. Puede que estemos hablando de El Toc al Mar en Aiguablava, donde el arroz se hace en horno de leña y el vino parece escrito por Josep Pla. O del Xiringuito de Cala Jóncols, en Begur, donde los pinos se inclinan para escuchar lo que dice el camarero.
¿Prefieres algo más colorista? Entonces Marokko, en Cala Montgó, con DJs, neones y un rosado que baila contigo. ¿Y la opción más zen? Bamboleo en L’Escala, que es como si el Mediterráneo tuviese su propio chill out.
En Cádiz, donde el atún se corta con la mirada y suena Camarón como si Dios estuviera de tardeo, nada como dejarse caer por el Chiringuito Francisco La Fontanilla en Conil, o asomarse al Casa Bigote en Sanlúcar si una quiere fino y lengua de flamenca.
En la Albufera, el arroz parece recién bautizado y el sol se pone como si fuera una novela de Blasco Ibáñez. Allí manda el Nou Racó, donde el all i pebre tiene más épica que una serie de Netflix.
Y para quienes no pisan arena porque Madrid no tiene playa (pero sí tiene La Playa de Lavapiés), hay terrazas urbanas que huelen a mar desde el vermut. En 360° Sky Bar del Hotel Riu, el vino blanco se bebe con vistas a los tejados. La Azotea del Círculo, te hace sentirte más castizo que el chotis, y más europeo que una copa de godello.
Si vas a Sevilla, la terraza es rebujito y geranios. En Bilbao, una gilda que se llama María y pica más que tu ex. En Barcelona, una terraza frente al mar donde el rosado lo traen en patinete eléctrico, pero al menos es un rosado de altura.
Si cada chiringuito fuera una canción, tendríamos a Ojete Calor en la manga corta, a Julieta Venegas cantando entre cañas, y a Camilo Sesto bendiciendo las sombrillas. Si fueran series, tendríamos un White Lotus a lo cañí, sin Jennifer Coolidge pero con espetos.
Y por supuesto, no hay chiringuito sin vino. Recomendamos el albariño de Mar de Frades para esa terraza con vistas a Galicia. Unzu, el rosado de Julián Chivite, para una tarde de bar urbano con glamour. El fino El Maestro Sierra si estás en el sur y el cuerpo te pide arte. O el txakolí de Rezabal en Hondarribia, que entra como una ola y sale como una risa.
Reivindiquemos el chiringuito como trinchera estética. Como templo del hedonismo. Como lugar donde el hielo abunda, la tapa no decepciona y el vino tiene apellido. Que el verano no te pille sin una copa en la mano y sin un chiringuito en el alma.
Porque si el vino no suda, no es verano.
Y si no hay chiringuito, que no cuenten contigo.