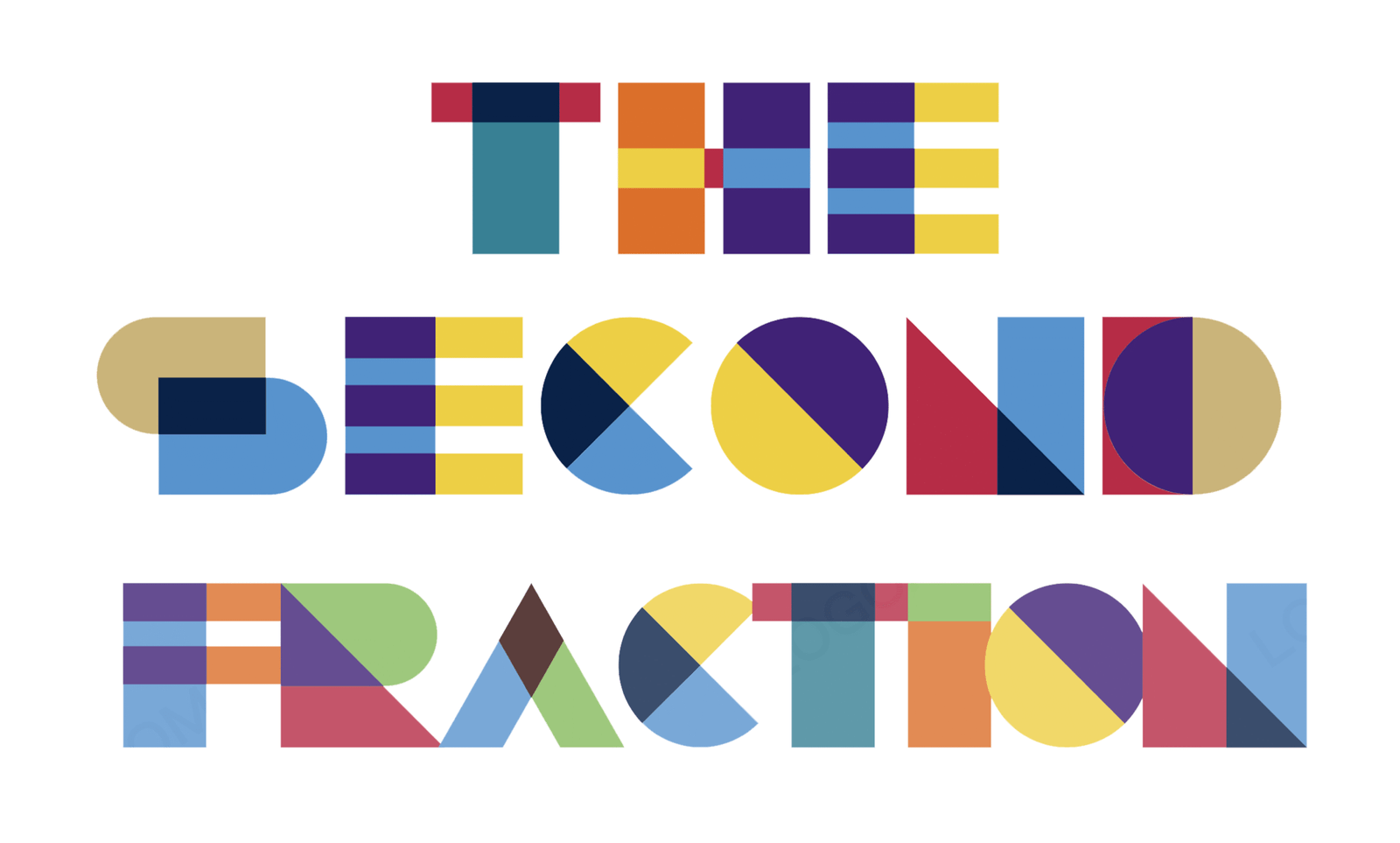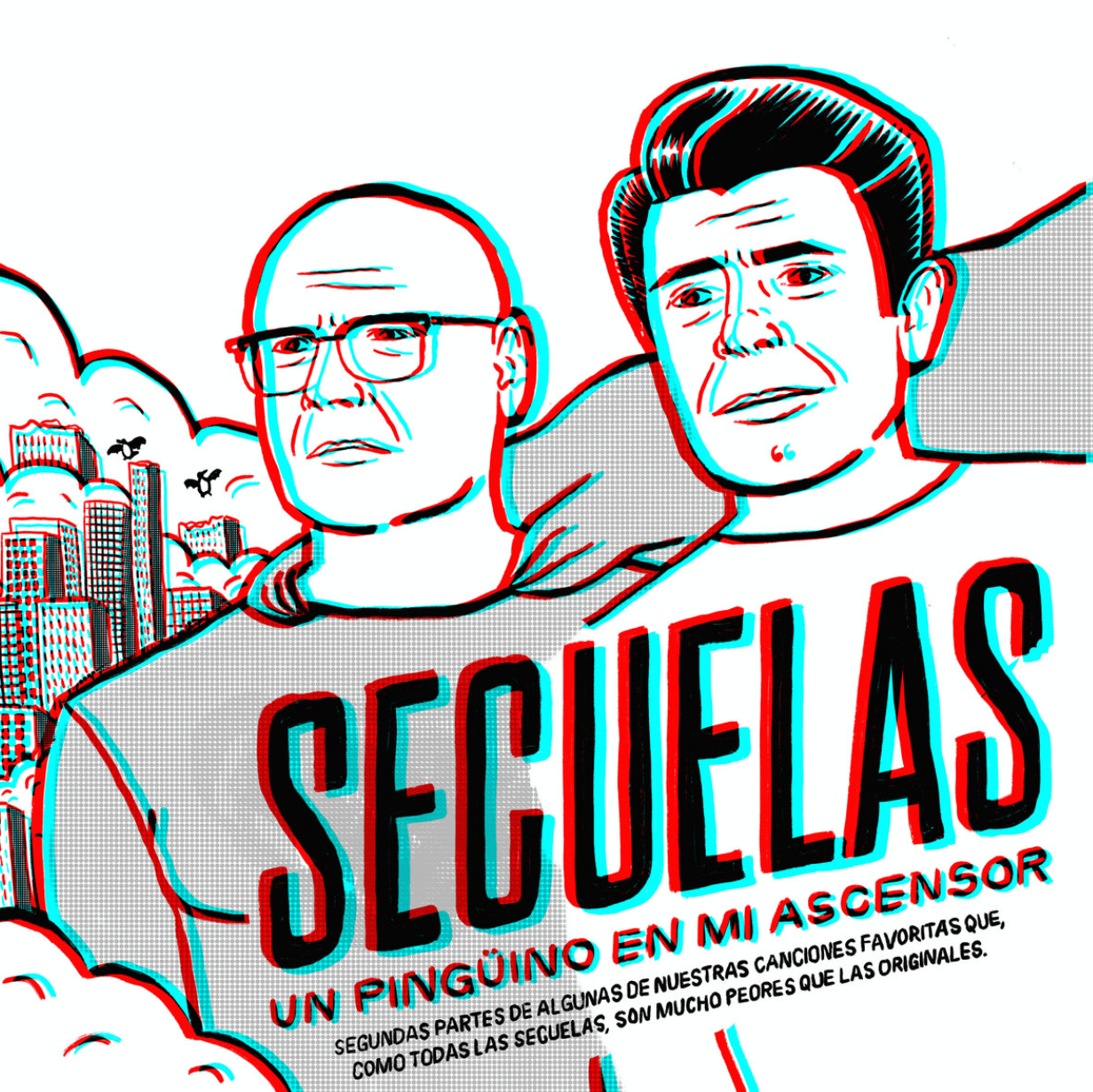Bajo el sol de agosto, cuando el calendario se afloja y los días se estiran como vasos de vino blanco servidos en la terraza de un bar donde el humo se mezcla con la risa, el mundo sigue su desfile de contradicciones. Guerras que no cesan, alianzas que se reconfiguran y científicos que prometen revoluciones en el cerebro. Mientras, en la mesa de al lado, se celebra con frambuesa y nata la dulzura indulgente de lo efímero. Este no es un reportaje frío ni una crónica oficial. Es un cruce de caminos entre lo serio y lo festivo, entre el zumbido de los mercados y el murmullo íntimo de un orgasmo femenino. Como si el deseo y la geopolítica compartieran la misma respiración.
En un mundo donde los acuerdos comerciales se negocian con la frialdad de un papel firmado y se fragmentan las alianzas como si fueran cristales heredados, cabe preguntarse si el placer, el orgasmo femenino, en particular, no es también una forma de afirmación de identidad y soberanía. El 4 de agosto no es solo una fecha para sonreír entre sábanas o invitar a la complicidad; es un recordatorio de que dominar el propio cuerpo, su goce y su expresión, es resistir a la narrativa de quienes pretenden medir la productividad en cifras y guerras. Porque mientras se habla de realineamientos estratégicos y de aranceles que suben y bajan, hay una revolución silenciosa que ocurre en el silencio de una piel que se reconoce y se celebra. Ese gesto íntimo, privado y profundo es también un acto político: el placer no se negocia, se reclama.
El 7 de agosto, Día Nacional del Vino Blanco, conviene descorchar una botella y observar. Utilizar el mismo análisis crítico que un economista observa las proyecciones del FMI. El vino blanco, fresco, a veces ligero, guarda en su rincón la paradoja de una economía que muestra resiliencia en las cifras, y al mismo tiempo alimenta la sospecha de una calma engañosa.
Se brinda por un crecimiento global que, según los grandes informes, se mantiene en torno al 3%, y se hace un silencio conspirativo al pensar en los hilos invisibles. Aranceles elevados, fragmentación geoeconómica, juegos de poder entre bloques que transforman cada sorbo en una apuesta de riesgo. El vino, como la economía, se disfruta mejor con conciencia de su fragilidad. Una derrama de sal en su sabor puede ser la señal de que debajo del brillo hay tensiones no resueltas. Igual que en los mercados que se fingen tranquilos mientras se tejen nuevos mapas de influencia.
Entre el 9 de agosto y el 8, las fechas se llenan de azúcar y textura. El Día Nacional de la Frambuesa y la Nata se impone como metáfora de los afectos superficiales que, sin embargo, persisten porque son suaves, cremosos y temporales. El arroz con leche, con su confort de infancia y su calor maternal, no es solo un postre del 9 de agosto: es el intento de domesticar un mundo acelerado, de ponerle canela y una cuchara que calme el temblor de las noticias que llegan desde Sudán, Medio Oriente o el Pacífico. En la recámara de la cultura, estos días son una pausa, una bocanada de azúcar, mientras la realidad sigue mordiendo en otros frentes.
Pero incluso ese dulzor tiene su latido político. ¿Qué es un arroz con leche si no una resistencia ante la homogeneización global que pretende uniformar gustos, lenguajes y hasta memorias? La cocina, como la cultura, se vuelve territorio de defensa frente a la erosión silenciosa de identidades. Y en la sobremesa, mientras se comparte el postre, se habla de cómo las tensiones en el sudeste asiático.
El 8 de agosto se celebra al humilde y versátil calabacín, ese fruto que se adapta, que se transforma y suele ser acompañante discreto en casi cualquier plato. Hay algo del calabacín en las naciones que intentan moldearse para sobrevivir a los vaivenes de las economías globales: adaptabilidad, densidad de usos, capacidad de empalmar con sabores fuertes sin perder su identidad. Frente a los grandes titulares de conflictos y acuerdos, el calabacín no exige protagonismo; se infiltra, sugiere y sostiene. El 5 de agosto, Día Nacional de la Ostra en EE. UU., nos recuerda otra dualidad. El lujo que nace del entorno más vulnerable. Las ostras son filtros del mar, depuran y dan sabor.
No hay mejor símbolo para las tensiones globales que el león en su día mundial. El 10 de agosto, el mundo observa al rey de la sabana. No sólo como trofeo cultural o figura de macho alfa, sino como animal en peligro por la misma fragmentación que azota a las naciones humanas. Pérdida de hábitats, cambios climáticos y políticas que miden la naturaleza en términos de recurso, no de sustento. El león es el espejo de un liderazgo que se desgasta. Noble en apariencia pero asediado, fuerte en rugido pero vulnerable en extinción.
Desde los despachos donde se negocian influencias, hasta las reservas donde se cuenta cuántos ejemplares quedan, el rugido del león es una pregunta: ¿Qué clase de poder deja huella o deja desierto?
La geopolítica se mezcla con las efemérides como el vino blanco con la frambuesa. Improbable, a veces discordante, pero en su mezcla revela sabores nuevos. Estas fechas que van del orgasmo femenino a la conservación del león, pasando por el arroz con leche, conforman un collage donde lo íntimo, lo dulce y lo feroz se entrelazan.
La ciencia promete revertir el Alzheimer con fármacos que nacieron en la guerra contra el cáncer. El mundo económico se recrea en estadísticas de crecimiento mientras la política impone aranceles y redes comerciales que se deshilachan. Las tensiones regionales estallan y se intentan parchear con diplomacia y discursos vacíos. Y en medio, los días de celebración como faros mínimos: te invitan a recordar que, pese a todo, los seres humanos siguen queriendo gozar, comer bien, proteger a un animal que ruge, y buscar alternativas energéticas que, a su manera, sean compatibles con la continuidad del planeta.
Brindemos, entonces, con una copa de vino blanco, suave como los compromisos no escritos. Comamos frambuesa con nata mientras pensamos en los leones que aún rugen y en los calabacines que, sin ruido, acompañan. Que el orgasmo femenino sea recordatorio de que los placeres no deben cortarse por la economía ni por la guerra. Y que el arroz con leche sea abrazo en tiempos de fragilidad. Que la ostra nos enseñe que la delicadeza no es debilidad.
Agosto se hace espejo: el mundo es una mezcla de celebraciones y advertencias, y la única salida digna es entender que todo está atado, como las cuerdas del vino en la copa, los territorios en el mapa, y los cuerpos en sus deseos.